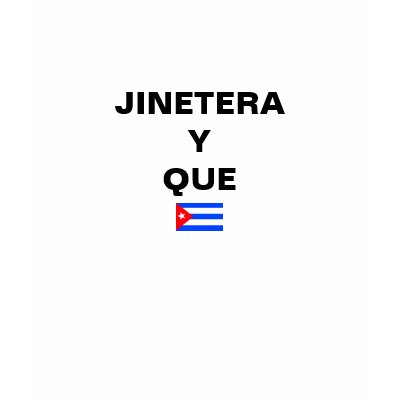Mientras el estilo propio de un líder carismático, con un impresionante poder de convocatoria, definía el método de gobierno de Fidel en los 60, Raúl se ocupaba de institucionalizar al otrora Ejército Rebelde, aportándole una estructura moderna y funcional.
En aquella época, en que se desmanteló aceleradamente toda la estructura productiva y de propiedad del régimen anterior, el país se movía a golpe de consignas, movilizaciones y estímulos morales. Era la apoteosis de la revolución permanente, en su etapa de máxima capacidad de demolición de la economía de mercado.
En medio de aquella euforia colectivista, tan inmadura como disparatada, "el Ministro", como comúnmente le llamaban los miembros de las FAR a Raúl, lanzó una frase que denotaba una cierta racionalidad, al compararla con los luctuosos y apocalípticos lemas de su hermano y del propio Che Guevara. "Reconocer el esfuerzo, premiar sólo los resultados", definía a bote pronto un tipo de mentalidad apegada a la utilidad práctica de la construcción socialista, la cual tomaba cierta distancia de aquella orgía voluntariosa que especulaba con la inminente construcción del comunismo en la Isla.
Teniendo en cuenta tal posicionamiento, no sorprende el estilo de gobierno que pretende implantar Raúl, basado en resultados, más pragmático, o si quiere, menos ideologizado. La profunda reestructuración realizada recientemente refuerza su poder al frente del gobierno, al conformar un equipo propio con generales y miembros del Partido Comunista de su confianza y relevar a dirigentes claves aupados por Fidel. Con este golpe, Raúl Castro dejó fuera del ejecutivo a 13 de los 28 ministros que ejercían en 2006, cuando asumió provisionalmente.
Fiel a su estilo de "premiar sólo los resultados", Raúl, apoyado en sus colaboradores militares y partidistas, intentará gobernar la sociedad mediante los métodos que implantó en las Fuerzas Armadas, con una estructura administrativa diseñada originalmente para las empresas subordinadas al Ejército. No quiere discusiones ni liderazgos carismáticos que interfieran en su mando, y menos potenciales opositores que cuestionen sus decisiones.
Cree que el problema está en el caos, en la ausencia de cultura de trabajo y el robo de los recursos del Estado. Espera imponer disciplina y racionalidad, suprimiendo mesianismos económicos, tales como las operaciones masivas de latinoamericanos en hospitales cubanos. Impondrá en todo el país una política de control, austeridad y eficiencia. Por primera vez, luego de medio siglo de fidelismo, Raúl comienza a mandar efectivamente, tras ser el eterno segundón del régimen, aunque con frecuencia la enorme sombra de su hermano provoque la impresión de un gobierno bifronte.
La metamorfosis del aparato militar comenzó hacia mediados de los años ochenta, cuando Raúl impulsó el Sistema de Perfeccionamiento Empresarial (SPE) para elevar la eficiencia de dichas industrias. Para ello se promulgaron medidas que reproducían el mercado: entre otras, sistemas de contabilidad basados en la búsqueda de beneficios, cambios estructurales que permitieran el establecimiento de empresas con participación extranjera, y formas de racionalización del personal.
Domingo Amuchástegui, un académico estudioso de este tema, ha señalado que "el perfeccionamiento es la imitación más cercana de formas de organización y administración capitalista que se ha llevado a cabo en Cuba. Ello incluye corporaciones, sociedades mercantiles de carácter privado propiedad del Estado cubano, sociedades anónimas, contratos de administración, producciones cooperadas, y diferentes niveles de asociación y de consorcios con empresas extranjeras, tanto en la isla como en el exterior".
Según los medios de comunicación oficiales, en 2001 se supervisaron las operaciones de 322 importantes empresas, en su mayoría relacionadas con el complejo militar-empresarial. Tales empresas producían el 89% de las exportaciones, el 59% de los ingresos turísticos, el 24% de la renta por servicios productivos, el 60% de las transacciones al por mayor en divisas y el 66% de las de comercio minorista.
Además, daban trabajo al 20% de los trabajadores estatales. Estas cifras proporcionaban el valor aproximado de la participación de los militares en la economía en aquel año, valores que sin duda se han incrementado desde entonces.
Los generales y coroneles en activo dirigen por lo menos unas 800 grandes y pequeñas empresas, que van desde ingenios azucareros hasta hoteles, gasolineras, acerías, firmas de tecnología cibernética, entre otros rubros, los cuales captan alrededor del 64% de las divisas que entran al país, según cifras oficiales. De acuerdo con la misma fuente, de las empresas con ese sistema, apenas el 7% registró pérdidas, comparadas con el resto de las empresas estatales, que tuvieron porcentajes muy altos.
Sin embargo, cabe cuestionarse hasta qué punto está preparada la incosteable y caótica estructura empresarial estatal, monetizada en pesos nacionales, para asimilar el SPE, máxime cuando las empresas de las FAR han desplegado sus reservorios capitalistas sin competencia en los ámbitos laboral o de capitales, con libre acceso a los recursos del Estado, disfrutando por tanto de condiciones cuasi-monopolistas.
Estas empresas funcionan en un régimen especial, en el cual pueden controlar los factores de producción, los precios, la comercialización, una mano de obra entrenada en los métodos de ordeno y mando, conformada en muchos casos por miembros del denominado Ejército Juvenil del Trabajo (EJT); mientras que sus inversiones se nutren de inescrupulosos empresarios extranjeros, que casi siempre aportan casi todo el capital a cambio de una mínima participación. Todo ello comporta una seria incertidumbre acerca del éxito que tendría la extrapolación de este modelo al resto de la economía nacional.
El núcleo duro del poder reside hoy en el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), que conforma todo el entramado fomentado por Raúl. Al frente de la junta directiva está el general Julio Casas Regueiro, actual ministro de las FAR y hombre de confianza de Raúl; pero detrás de él, como director general y con poder ejecutivo, está el coronel Luis Alberto Rodríguez López-Callejas, yerno del presidente del Consejo de Estado.
El Grupo GAESA incluye empresas como Gaviota , que cuenta con más de treinta hoteles repartidos por toda la Isla y otros en construcción. La importancia de Gaviota viene dada por sus relaciones empresariales exteriores con las españolas Tryp Hoteles y Sol Meliá, y con las francesas Cadena Novotel y Club Mediterranée.
Otras empresas son Aerogaviota (vuelos domésticos para el turismo); Sermar (exploración de tesoros marinos en plataforma); Almest (inmobiliaria y construcción); Tecnotex , dedicada a la importación y exportación de los productos que necesitan y/o elaboran las demás empresas del holding; Antex, que contrata mano de obra en países del Tercer Mundo, formalizando también distintos tipos de compañías "off shore". Esta empresa es una de las más importantes y está bajo el control personal de Raúl Castro.
TecnoImport, que importa todo lo indispensable para las Fuerzas Armadas; Sasa, (estaciones gasolineras); División Financiera; TRD Caribe (Tiendas de Recuperación de Divisas), que cuenta con más de 400 establecimientos en todo el país y con unos ingresos anuales superiores a los cien millones de dólares. Sus productos sólo pueden ser adquiridos con dólares. Mantiene un gran volumen de negocio con China y Hong Kong.
También aparecen Agrotex, empresa dedicada a todo lo relacionado con la agricultura y la ganadería, desde la cría de animales hasta una fábrica de caramelos, pasando por la elaboración de mieles y alimentos en general. Almacenes Universales SA, empresa dedicada al comercio interior y exterior, con zonas francas propiedad de las FAR en Wajay, Mariel, Cienfuegos y Santiago de Cuba.
Pero quizá una de las ramas más poderosas de GAESA la conforman las Industrias Militares, una empresa matriz que se ocupa de la búsqueda de repuestos y de la fabricación de piezas relacionadas con el armamento. Tiene suscritos acuerdos especiales con Rusia, China y Brasil, y de ella depende, por ejemplo, la fábrica de armas de Camagüey.
El Complejo Histórico Militar Morro-Cabaña, GeoCuba y la Empresa de Servicios La Marina, integran también la larga lista. El grupo es gigantesco y, según fuentes fiables, facturaría más de mil millones de dólares al año. Ellos son el poder real. Son quienes gobiernan el Estado, controlan la economía y dirigen el Partido Comunista.
Como reprodujeron los académicos Juan Carlos Espinosa y Robert C. Harding, en
Paracaídas verde olivo y piñatas a cámara lenta, trabajo publicado en 2002, "una casta militar privilegiada, sin imaginación política, liderada por Raúl Castro, espera entre bastidores. Junto a ellos están los
apparatchiks y tecnócratas que conforman la masa leal en los discursos, los cuadros dispuestos a realizar las nuevas labores con el fin de impulsar sus carreras".
A este ejército de soldados-gerentes que controlan semejante entramado económico, se añade el hecho de que la mayoría de las carteras ministeriales están ocupadas por diez generales, incluido Raúl, en la cima del poder. En primer lugar, destaca el general de brigada José Amado Ricardo Guerra, quien ocupa el puesto de secretario del Consejo de Ministros, aunque privado de "protagonismo alguno en la dirección del gobierno".
Como vicepresidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía y Planificación fue designado Marino Alberto Murillo Jorge, un ex coronel de las FAR que dirigía el Ministerio de Comercio Interior desde 2006. Asimismo, designó a tres figuras de alto rango político como vicepresidentes de ese órgano: el comandante de la revolución Ramiro Valdés (Informática y Comunicaciones), el general Ulises Rosales del Toro (Agricultura) y Jorge Luis Sierra Cruz (Transporte).
Como resultado, las políticas que se diseñan y las recomendaciones procedentes de las FAR, tienen un papel mucho más influyente y decisivo que las emanadas de otras instancias del Partido o del gobierno.
Igualmente, los ministerios del Azúcar, Turismo, Construcción; los institutos de Reserva Estatal, Aeronáutica Civil, Radio y Televisión; la empresa Habanos S.A. y Grupo Nueva Banca, entre otros, son también dirigidos por militares en activo o retirados. Dos dirigentes que pasaron por el Secretariado del Partido Comunista, María del Carmen Concepción González y Lina Pedraza, han quedado al frente de los ministerios de Alimentación -que absorbe al de Industria Pesquera- y Finanzas y Precios, respectivamente.
Recientemente, también entró en el gobierno, para dirigir la Industria Sideromecánica, otro general, Salvador Pardo Cruz, proveniente de la Unión de la Industria Militar, estructura que administra doce empresas del MINFAR. Y el último nombramiento atañe al coronel Armando Emilio Pérez, uno de los "arquitectos del sistema de gestión aplicado en las empresas militares", designado viceministro de Economía y Planificación.
De todos estos movimientos, se desprende el empeño por consolidar la alianza conservadora, establecida entre la cúpula militar de Raúl Castro y los burócratas partidistas comandados por José Ramón Machado Ventura.
Por fin, el estamento castrense, después de exportar la guerrilla a América Latina en los sesenta y combatir en los setenta y los ochenta en la sabana africana, ve satisfechas sus ambiciones de poder. Su fidelidad a los Castro se recompensa con las prebendas que supone el poder económico, las cuales se multiplican cuando ese poder va vestido con uniforme verde olivo .
Estos generales-gerentes participan en la administración de las empresas del GAESA, en el marco de un proceso de privatización que no excluye como uno de sus fines mantener la férrea unidad corporativa entre esa casta de empresarios-
segurosos y la inquebrantable fidelidad a su general de cuatro estrellas. Entre los nuevos capitalistas, muchos de los mejores son precisamente aquellos que cuentan con experiencia anterior en puestos de gestión de empresas,
apparatchiks del gobierno, agentes de la contrainteligencia militar o negociantes del mercado negro.
Los principios de esta cultura mafiosa del poder reposan en un régimen patrimonial, mediante el cual se privatizan las posesiones del sistema político. El nuevo padrino -Raúl- ahora es el único facultado para "premiar" o tronar, como lo demostró recientemente; aunque la fuerza y la amplitud relativa de los nuevos empresarios-generales y su estrecha relación con el otrora ministro, les proporciona un paraguas mínimo del que carecen los dirigentes civiles del gobierno y del Partido.
Si Fidel apadrinaba a los "talibanes" y articulaba estructuras redundantes, como el "Grupo de Apoyo", Raúl patrocina a sus tecnócratas verde-olivo y amenaza con la formación de un clan Castro, que persigue crear un tipo funcional y compacto de institucionalidad, basándose en sus colegas de armas y de negocios y, en menor grado, en algunos cuadros partidistas.
Considerando la enorme concentración de poder que monopoliza Raúl, cuesta creer que el general tenga algún incentivo para auspiciar una apertura liberalizadora en el terreno económico, lo cual se evidencia en las limitaciones con que ha acometido los cambios en el sector agrícola.
A pesar de que se han entregado cerca de un millón de hectáreas de tierras a los campesinos, la agricultura sigue postrada. El plan de Raúl no dista en esencia del de las Unidades Básicas de Producción Agropecuaria de Fidel, pues, aunque la tierra se da en usufructo por 10 ó 25 años, el dueño continúa siendo el Estado.
Por otra parte, los adjudicatarios de las tierras siguen sujetos a que las autoridades definan los planes de producción. Entretanto, el 90% de lo cosechado tienen que venderlo al Estado, al precio que imponga el gobierno. Con esta coyunda no puede haber apertura de ningún tipo, mucho menos en el campo, donde el trabajador agrícola tiene que disponer de claros incentivos mercantiles para echar a producir la tierra con todo el esfuerzo que ello supone.
Tampoco cabe atribuirle al General la voluntad reformadora del modelo chino. En China, las reformas fueron controladas por los cuadros civiles del partido, aunque fueron puestas en práctica por el ejército. Sin embargo, los militares chinos no disfrutaron simultáneamente de un papel político predominante, como en Cuba.
Al principio, la implicación militar en la economía se concibió para lograr la autosuficiencia. Su papel comenzó a cambiar en 1979, cuando los militares apoyaron el proceso de reformas liderado por Deng Xiaoping.
Esto quiere decir que en ese país los máximos dirigentes del partido, y no los militares -que en Cuba son la misma cosa-, fueron los que impulsaron la reforma, procediendo a liberalizar los mercados y los precios, permitiendo la actividad y el auge de la pequeña y mediana empresa privada. Gracias a esto, China superó el ancestral atraso de su estructura agraria y logró además el desarrollo de su base industrial.
Los Castro se hallan a gusto jugando al "poli-bueno" y al "poli-malo". Fidel encarna al segundo, como insumiso mastín del antiguo régimen, mientras Raúl ensaya con la máscara de reformista, de lo cual está extrayendo réditos, tanto a nivel doméstico como internacionalmente .
Los expertos en las relaciones Cuba-EE UU dicen que la presión de los países latinoamericanos y europeos por acabar con el aislamiento de La Habana, sumado a los esfuerzos del Congreso por relajar las sanciones a la Isla, así como el historial de resistencia de La Habana frente a Washington, han llevado al gobierno de Raúl Castro a verse a sí mismo en una posición muy desahogada.
En intramuros, las FAR se han convertido en el modelo empresarial a seguir. Los propagandistas del régimen ven en ellas la salvación del socialismo: "Hay otras fórmulas socialistas que sí han funcionado y que se han aplicado con éxito en las empresas gestionadas actualmente por el MINFAR. Fórmulas y métodos de gestión que implican más socialismo, no menos".
Es evidente que esto supone el blindaje del régimen, al creer firmemente que aún cuenta con una alternativa, que a pesar de los riesgos que comporta su aplicación, podría salvarlo de la quema. De tal modo, no siente la urgencia de dar ningún paso hacia la liberalización, lo cual resulta además un formidable obstáculo para el avance hacia un Estado de derecho. Las FAR, más allá de constituir el principal cuerpo armado que preserva la seguridad del país, se han convertido en la principal fuerza política y económica, sobre todo, porque al fin Raúl Castro concentra todos estos poderes de manera unívoca.
En esta coyuntura, cabría preguntarse entonces: ¿los nuevos métodos empresariales, trasvasados el resto de la economía, aumentarán la lealtad y la cohesión de los militares en torno al poder y a Raúl, o por el contrario fomentarán el individualismo, la codicia capitalista y la infidelidad hacia el nuevo padrino, convirtiéndose en elementos disolventes del antiguo régimen?
¿Son, entonces, los militares agentes de una reestructuración económica, admitida a trámite por el propio Raúl el 26 de julio de 2007? ¿O, acaso, el ejército participa en la creación de una nueva economía que debe preceder a la creación de una clase dirigente, también nueva y más capaz, de cara a una hipotética y aún hoy lejana transición?
Publicado en Cubaencuentro el 24 de abril de 2009.
Foto: Reuters