Por José Ramón Alonso Lorea*
Preliminares notas para una cronología: María Luisa Gómez Mena (1907-1959)
En agosto de 2007, estudiando las pinturas al duco de Mario Carreño, comencé a interesarme por María Luisa Gómez Mena. Casi sin percatarme del hecho fue creciendo mi interés por acopiar toda la información posible sobre esta mujer. Inicié mi búsqueda por la internet, donde hallé unas cien entradas con muy limitada información y muchos errores (he encontrado tres fechas de muerte, varias profesiones, y hasta algunos la creen mexicana).
En la historia personal de María Luisa que voy descubriendo, muy lentamente, con pasajes a cuenta-gotas, y a veces más sugeridos que datos objetivos, parece que su tía, María Luisa Gómez Mena, viuda de Cagiga y Condesa de Revilla de Camargo, ejerció alguna influencia sobre el entorno vital de su sobrina.
Bien pronto descubrí que la mayoría de las referencias que he encontrado suelen superponer pasajes de ambas mujeres, siempre con los calificativos de "condesa", "multimillonaria", y otros francamente despreciativos e injuriosos que no voy a repetir, de modo que hasta podemos presumir que la descalificación y anonimato en que se encuentra Maria Luisa ante la historia de la cultura cubana se debe, en particular, a la postura política que su tía dejó bien clara antes de su muerte en 1963 (al menos circula por la internet una “carta abierta a Fidel Castro” atribuida a la Condesa, donde pone de relieve sus diferencias con el caudillo cubano), y en general, a su pertenencia a un entorno familiar que caracteriza un pasado modelo económico y social cubano que con toda intención se ha pretendido borrar.
De modo que no existe, no lo he encontrado hasta hoy, estudio monográfico alguno, así sea breve artículo, referido a esta mujer que fue una importante mecenas dentro de la llamada época dorada de la pintura cubana y a la que le realizaron retratos de extraordinaria calidad algunos de los más importantes pintores de esa vanguardia. Además de esos otros mecenazgos sobre proyectos editoriales y cinematográficos.
La noticia del catálogo por el centenario del nacimiento de Manuel Altolaguirre, y que me llevó a la Residencia de Estudiantes de Madrid, abrió una importante puerta hacia María Luisa. Dentro del riguroso y detallado estudio que James Valender hace del poeta español de la Generación del 27, la información referida a María Luisa es, con seguridad, lo más serio que aparece publicado sobre ella.
Otras referencias hallé indagando sobre los pintores cubanos Mario Carreño y Cundo Bermúdez, o el pintor y escritor español José Moreno Villa. Evidentemente, para tener al menos una cronología de su vida, es necesario buscar la información en sus contemporáneos: memorias y epístolas serán fundamentales. Algunos de los hallazgos realmente debidos al azar y a la insistencia del autor, pero aparecidos en momentos claves de este estudio, ha generado la elusiva pero muy grata impresión de que María Luisa colabora. Quizás un futuro contacto con la familia Gómez-Mena ayude en la investigación.
Ahora, a modo de homenaje por el cincuentenario de su fallecimiento, y con la todavía poca información que atesoramos, e intentando sortear cualquier error de juicio dado por la escasez de datos, hagamos un complejo y preliminar ejercicio de reconstrucción curricular y cronología de vida de esta mujer que, como asegura un colaborador muy cercano a este estudio, cada vez se nos hace más atractiva.
Excúsenos el lector si, por una lógica de límites de espacios en esta publicación, nos vemos obligados a omitir las fuentes.
María Luisa Gómez Mena nace el 3 de octubre de 1907 en la isla de Cuba, en el seno de una familia bastante conocida en el entorno insular por ser propietaria de numerosos ingenios azucareros y de importantes bienes inmuebles de dentro y fuera de Cuba. Poco sabemos de su primera formación. Hay noticia, no demostrada, de que en esta primera etapa el pintor Leopoldo Romañach le hizo un retrato.
En 1926, con apenas 19 años y quizás por decisión familiar, María Luisa debe marchar a España para casarse con el militar español Francisco Vives Camino. De este matrimonio tiene su único hijo, Francisco Vives Gómez, que nace en Madrid, el 16 de diciembre de 1930. Poco antes de que estallara la guerra civil, en 1936, María Luisa decide regresar a La Habana con su pequeño hijo, lo cual parece que marca la disolución afectiva de este matrimonio.
Nada sabemos de estos años españoles de María Luisa, excepto que parece que se desenvolvió en ciertos “ambientes” de Segovia. Igualmente intuimos que alguna relación con el mundo intelectual habrá tenido, pues ya en La Habana, tan pronto como 1937, Ramón Guirao le dedica su antología Órbita de la poesía afrocubana. En esta antología, además del propio autor, aparecen textos de José Zacarías Tallet, Nicolás Guillén y Emilio Ballagas. Algunos suponen el mecenazgo de María Luisa sobre esta publicación.
Que sepamos, tres han sido los principales patrocinios de María Luisa Gómez Mena a partir de su regreso a La Habana. Uno es el que le brinda a aquellos intelectuales españoles llegados a la isla en calidad de refugiados; otro, el ofrecido a los pintores modernos cubanos; y un tercer momento, en México y Cuba, y que se corresponde con sus últimos diez años de vida, el que le dedica a la producción cinematográfica en compañía del poeta español Manuel Altolaguirre. Dicho de otra manera, financió y participó personalmente en proyectos litetarios y editoriales, artísticos y cinematográficos.
Según datos que tenemos y que todavía no hemos podido corroborar, María Luisa fue una apasionada de la república española durante la guerra civil, y demostró su solidaridad ayudando a aquellos exiliados que provenían de la península. En 1939 conoce a un matrimonio de exiliados intelectuales españoles: Concha Méndez y Manuel Altolaguirre. Los Altolaguirre habían llegado a La Habana en marzo de 1939, acompañados de su pequeña hija de cuatro años, Paloma Altolaguirre.
El futuro de María Luisa estará muy marcado por su relación con esta familia; la pasión que a lo largo de los años irá madurando entre ella y el poeta traerá profundos cambios en sus vidas. María Luisa les ayuda a establecerse en La Habana, consiguiéndoles el alquiler de una casa, muy cercana a la suya, en la zona del Vedado, y ofreciéndoles un donativo de 500 dólares.
Gracias a este apoyo de María Luisa el matrimonio pudo continuar su labor editorial al fundar en La Habana La Verónica, y publicar más de 180 títulos de autores cubanos y extranjeros, entre los últimos es de destacar la presencia de intelectuales exiliados de la talla de María Zambrano, Ángel Lázaro, Bernardo Clariana, Concha Méndez y José Rubia Barcia. En reconocimiento, el matrimonio Altolaguirre le regala a María Luisa el famoso caballo griego con carta de procedencia de Christian Zervos. Esta pequeña estatua había sido un obsequio que el crítico de arte Zervos le había hecho en París al matrimonio español.
Otro importante mecenazgo de María Luisa es el que ofreció al propio José Rubia Barcia a su llegada a La Habana en 1939. Barcia y el intelectual cubano Raúl Roa acuerdan fundar la Escuela Libre de La Habana. Creada en septiembre de ese año, esta escuela, que contó con el magisterio de intelectuales españoles y cubanos, pudo igualmente contar con la ayuda financiera de María Luisa, a quien pertenecía la casa de San Lázaro número 961 altos donde radicó ésta y se inauguró, un año más tarde, la Academia de Artes Dramáticas de la Escuela Libre de La Habana.
El propio Barcia dice de ella que “me parece elemental añadir, por poco conocido, que gracias a su proverbial generosidad, fue posible el establecimiento de la Escuela Libre de La Habana”. Además de Barcia y Roa, esta escuela contó con la colaboración de intelectuales españoles de la talla de Concepción Albornoz, María Zambrano, Herminio Almendros, Ángel Lázaro, entre otros, y de cubanos como Elías Entralgo, Fernando Ortiz y José María Chacón y Calvo.
También es posible que, y a petición de Manuel Altolaguirre, María Luisa haya costeado la segunda edición del poemario Sabor eterno del poeta cubano Emilio Ballagas. Según una carta manuscrita de Manuel Altolaguirre a María Luisa, fechada en La Habana, en agosto-septiembre de 1939, y a propósito de una nueva edición de este libro, le escribe Altolaguirre: “Mi mayor alegría sería que en otra imprenta (tú, que eres buena amiga suya, sobre todo de su gran poesía) le hicieras la edición que merece”.
La petición surge a raíz de un desencuentro entre ambos poetas por alguna suerte de errata que La Verónica había cometido en la primera edición del poemario. La segunda edición de este libro, de 1939 y bajo el sello editorial habanero de Ucar, García y Compañía, está dedicada a María Luisa.
Por estos años finales del 30 y principios del 40, solía María Luisa reunirse con la etnóloga cubana Lydia Cabrera y con las españolas María Zambrano y Concha Méndez. También participaba, con Mario Carreño, en aquellas reuniones que hicieron durante algunos años en el Hurón Azul, la casa en las afueras de La Habana del pintor cubano Carlos Enríquez y su mujer, la escritora francesa Eva Frejàville, en compañía de los también matrimonios formados por el abogado Jorge Fernández de Castro y Marta Sardiñas, Manuel Altolaguirre y Concha Méndez.
Son también los años del antológico retrato que de María Luisa pintó Carlos Enríquez. Hay referencias a su cercana relación con Alejo Carpentier, quien colabora con Pintura Cubana de Hoy, el antológico libro de arte cubano financiado por María Luisa. ofreciendo una serie de seis viñetas que reproducen dibujos ñáñigos.
El 9 de octubre de 1941 contrae matrimonio con el pintor cubano Mario Carreño, e inicia una importante labor de mecenazgo a favor de los jóvenes pintores modernos de la isla. Justo un año después, el matrimonio, junto a José Gómez Sicre, funda en La Habana la Galería del Prado, en la calle Prado 72. Ésta será la primera galería de arte en Cuba donde se muestra, “exclusivamente en grupo, obras de todos los pintores cubanos contemporáneos”.
La Galería, con carácter comercial, era, como aseguraba en el membrete de su papelería, una “Exposición Permanente de Pintura Moderna Cubana”. El poeta Altolaguirre dejó constancia de su inauguración en octubre, en la mini-revista La Verónica: “El Prado de La Habana, a su mano izquierda camino al mar, tiene, defendida por un pequeño jardín, su Galería de pintura: “La Galería del Prado”.
Los amigos de las artes plásticas encontrarán en su recinto una contínua y renovada actividad. Nada de la muerte ni de la gloria de los Museos. En una Galería de Arte los cuadros no pueden permitirse este descanso o sueño concedido a los inmortales. Están allí de tránsito”. Luego se extiende en una segunda nota especificando el carácter comercial de la Galería y el grupo de pintores y escultores vanguardistas que participan en el proyecto: “N. de la R.: En la “Galería del Prado” se exponen para la venta, a precios al alcance de todas las fortunas, óleos, acuarelas, gouaches, dibujos, grabados, por Jorge Arche, Cundo Bermúdez, Diago, Carlos Enríquez, Escobedo, Max Jiménez, Mariano, Luís Martínez Pedro, Felipe Orlando, Amelia Peláez, Ponce, Portocarrero, Serra Badué, y otros. Esculturas por Lozano, Ramos Blanco, Rodulfo, Eugenio Rodríguez, Sicre, Núñez Booth, Esnard, Rolando Gutiérrez y otros”.
Según catálogos de la época, obras de esta “exposición permanente” pudieron verse en exposiciones colectivas e individuales que se organizaron en otras instituciones cubanas, tal el caso de “Una exposición de pintura y escultura modernas cubanas” (junio de 1943) organizada por Gómez Sicre en el Instituto Hispano Cubano de Cultura. En el impreso se asegura que “Este catálogo es una cortesía de la Galería del Prado, única exhibición-venta permanente de pintura moderna cubana. Prado 72, La Habana”. También en el catálogo de la exposición “Carreño. Óleos, ducos, gouaches y acuarelas” (Lyceum, noviembre de 1943), se asegura que “Obras de Mario Carreño pueden obtenerse en la “Galería del Prado”, Paseo del Prado 72, La Habana, y en “Perls Galleries”, 32 East 58 th, New York”.
Esta nota nos confirma la relación que existía entre las dos galerías comerciales, la de María Luisa en La Habana y la de Kathy Perls en Nueva York. También en Nueva York y otras ciudades estadounidenses pudieron verse y comprarse pinturas de dicha “exposición permanente” en la muestra colectiva e itinerante organizada para el MoMA. Lo mismo sucede con obras de escultura moderna que también formaban parte de esta muestra “permanente”: en junio de 1944 se exhibe en Lyceum una importante exposición de escultura moderna, con texto de Guy Pérez Cisneros, que confirma la renovación de esta práctica artística: “Presencia de seis escultores”.
Esta exposición, técnicamente monográfica, se presenta con el auspicio de Galería del Prado, apareciendo en la contraportada del catálogo la siguiente nota: “Las obras de los escultores Roberto Estopiñán, Rolando Gutiérrez, Alfredo Lozano, José Núñez Booth, Eugenio Rodríguez, Rodulfo Tardó pueden adquirirse en la Galería del Prado. Prado Nº. 72 - La Habana”.
A través de la Galería del Prado María Luisa editó algunos impresos, siendo la monografía Carreño, de 1943, con láminas que reproducen obras del pintor y con texto de José Gómez Sicre, una de las más trascendentales publicaciones. Por lo de “Cuaderno de Plástica Cubana, I”, aparecido en la portada del catálogo, se muestra la intención de desarrollar una colección de monográficos.
*José Ramón Alonso Lorea. Ciudad de La Habana, Cuba, 1963. Reside en España desde 1996. Licenciado en Historia del Arte en la Universidad de La Habana. Ha cursado estudios de Arte Popular, Teoría y práctica del periodismo, Antropología y Arqueología, Promoción Cultural, Restauración, Conservación y Museología. Profesor, Investigador, Curador y Conferencista en diversas instituciones docentes y culturales. Ha publicado artículos de arte y cultura en revistas especializadas. Foto: México, años 40. María Luisa Gómez Mena con su único hijo, Francisco Vives Gómez-Mena, nacido de su primer matrimonio con el militar español Francisco Vives Camino.
![]()
![]()

![]()
![]()

![]()
![]()

![]()
![]()

![]()
![]()
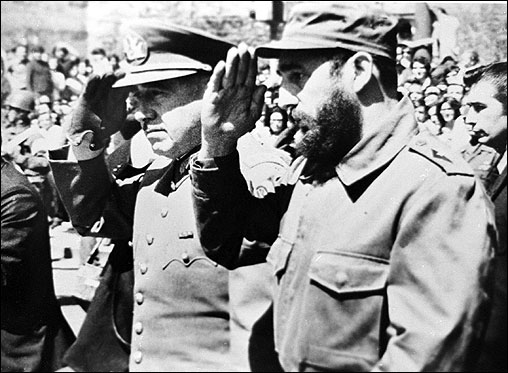
![]()
![]()

![]()
![]()

![]()
![]()

![]()
![]()
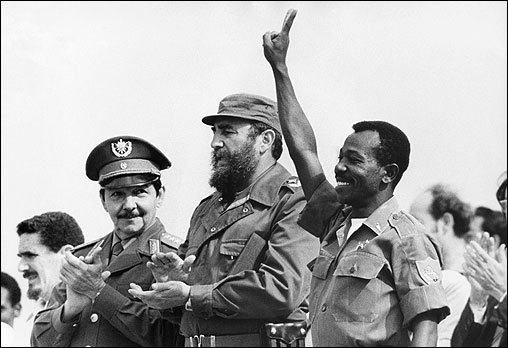
![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
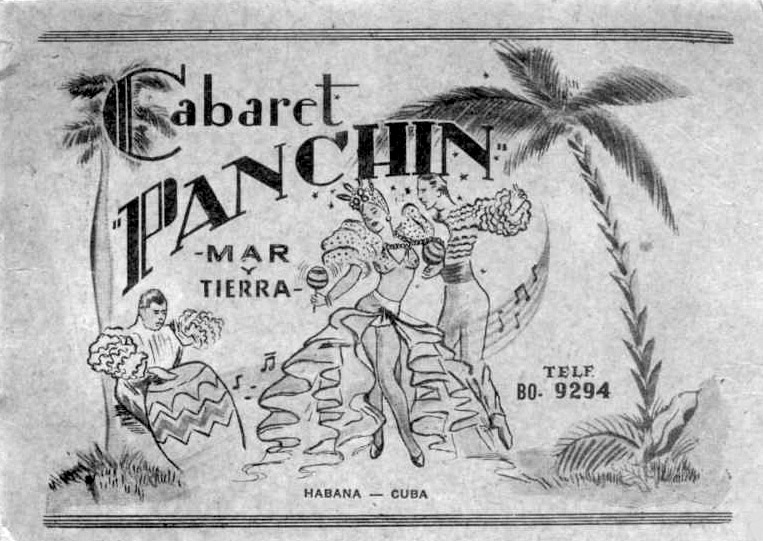

![]()
![]()
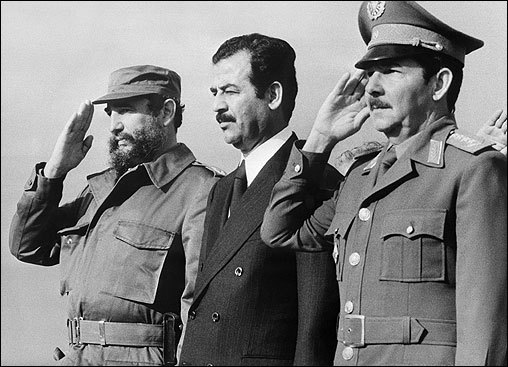
![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()

![]()
![]()