Por John Carlin
Mientras tanto, Yunus debía afrontar otra batalla. Para poder poner en marcha su banco, tuvo que convencer a los bancos convencionales de que le prestaran dinero. Y eso, mientras planeaba echar por tierra un principio fundamental del mundo financiero: que sólo se presta dinero a quien ofrezca pruebas documentales inequívocas de que va a poder devolverlo. El plan de Yunus, original y totalmente subversivo, consistía en prestar pequeñas cantidades de dinero a los pobres sin garantías; prestar el dinero basándose en un sistema de confianza, no en contratos legales. Según cuenta Yunus en su autobiografía, Banker to the Poor (El Banquero de los Pobres), los responsables bancarios a los que acudió al principio le miraban como a un loco.
Yunus cree que los que están locos son los banqueros, o el sistema que representan. "Los bancos ejercen un apartheid financiero escandaloso", dice Yunus. "Dicen que dos terceras partes de la población mundial no tienen derecho a emplear sus servicios. Que no son solventes. Definen las reglas y los demás las aceptamos porque son poderosos".
Yunus habla no en el último piso de su edificio, como suelen hacer los presidentes y directores generales de las grandes empresas, sino cuatro plantas por debajo de la de Nurjahan, en un despacho tan desnudo como el de ella (salvo una foto suya junto a la reina Sofía en una aldea), y también sin aire acondicionado. Lleva una camisa marrón sin cuello y tiene una juvenil mata de pelo blanco. Cargado como está de premios internacionales y doctorados honoris causa, se muestra sinceramente entusiasmado cuando le digo que EL PAÍS ha querido destacarle entre los ganadores históricos del Príncipe de Asturias.
Su aspecto y su forma de actuar son los de un hombre 20 años más joven, no de 66, y es una de esas personas espontáneas, siempre dispuestas a reír y sonreír, que desprenden buen humor, entusiasmo, curiosidad y brillantez mental.
"Los bancos dicen", continúa, animándose con el tema, "que si uno no tiene avales, no pueden hacer negocios con ellos. ¿Quién ha dicho que hace falta una garantía? ¡No! Y ésa fue mi primera lucha, eliminar la necesidad de avales y demostrar que podemos seguir considerándolo un negocio bancario".
Por increíble que resulte, eso es exactamente lo que ha hecho Grameen Bank. En un plazo de seis años, Yunus consiguió, primero, convencer a los bancos institucionales (a base de garantías personales que él mismo dio) de que le prestaran el dinero necesario para ofrecer "microcréditos", un concepto de repercusión mundial que él inventó; y, en segundo lugar, logró alcanzar la paridad entre los sexos, prestar dinero al mismo número de hombres y de mujeres.
"Y lo que descubrimos", dice Yunus, "fue que no sólo las mujeres eran más fiables que los hombres a la hora de devolver el dinero, sino que las cantidades pequeñas de dinero que pasaban por manos de las mujeres rendían muchos más beneficios para la familia. El motivo es que la mujer, sin darse cuenta, adquiere una habilidad muy especial, aprende a administrar los recursos escasos. Si no lo hace, no sólo es que la familia pase hambre: es que el marido se enfada y le pega. Así que, cuando le prestábamos un poco de dinero –30 dólares, 50 dólares–, sabía sacarle el máximo provecho para el bien del hogar. Las prioridades del hombre son otras. Él quiere pasárselo bien fuera de casa, presumir ante sus amigos. Si nos fijamos en la lista de prioridades de la mujer, nunca empieza por ella misma. Empieza por sus hijos y la familia. Si su nombre figura en la lista, es en último lugar".
Yunus aplicó la lección. En 1983 constituyó formalmente Grameen –que significa "aldea" en bengalí– como banco y, desde entonces, su estrategia ha estado clara: prestar dinero a mujeres. El principio ha sido siempre el de ofrecer la máxima flexibilidad y los mínimos tipos de interés a los prestatarios. Hoy en día, Grameen trabaja en 70 mil pueblos, posee 2 mil 200 sucursales y cuenta con 6,6 millones de prestatarios; el 97 por ciento mujeres, y todos pobres. En un país en el que el analfabetismo es galopante y la electricidad escasa, el sistema de microcréditos de Grameen funciona, como le gusta decir a Yunus, "como un reloj". El porcentaje de incumplimiento en los préstamos es inferior al 1,5 por ciento, la envidia de cualquier gran banco. Salvo en 1983, 1991 y 1992, Grameen ha tenido siempre beneficios anuales, todos ellos reinvertidos en el banco, que no ha dejado de crecer. El modelo de microcréditos de Grameen se ha imitado en más de 80 países, entre ellos España y Estados Unidos, y alcanza a 100 millones de personas en todo el mundo.
El pueblo de Sadipur Sonargoan no está más que a 42 kilómetros de Dhaka, pero los 20 primeros, pura expansión ininterrumpida de la capital, duran una eternidad. Pero eso no es lo peor. Lo peor es la sensación de que no voy a poder salir de Bangladesh con vida. Es posible que haya sitios en el mundo en los que el tráfico sea más caótico que en Dhaka, una ciudad de 12 millones de habitantes espantosamente apiñados, pero lo dudo. Rickshaws de colores chillones (los taxis bicicleta, en los que una persona tira de un carrito para dos), taxis motocicleta, viejos coches herrumbrosos que parecen mantenerse unidos con gomas elásticas, autobuses inclinados que llevan a tanta gente encima del techo como en el interior, otros autobuses de dos pisos (del modelo vigente en Londres durante la II Guerra Mundial), masas de peatones suicidas, a menudo descalzos: todos se disputan un mismo espacio y tienen que tomar constantemente decisiones en las que la diferencia entre vida y muerte es cuestión de milímetros.
Es una visión del infierno, tras la que Sadipur me parece el paraíso. Carreteras de suaves curvas cubiertas por las copas de árboles inmensos, de vez en cuando un rickshaw que pasa en silencio –los colores brillantes, aquí, no son amenazadores, sino bellos–, tranquilos arrozales, vacas solitarias que pacen entre los bananeros de anchas hojas y, en el pueblo propiamente dicho, pulcras casas de madera con suelo de barro, situadas a intervalos regulares.
Acompañado por el gerente del banco del pueblo, un joven de 25 años y ojos brillantes que me dice que tiene un título de master en Geografía, me reúno con unas setenta mujeres –de las 4 mil 883 a las que atiende la sucursal local– que se han beneficiado de los préstamos de Grameen, y oigo los relatos detallados de una docena de ellas. La historia es siempre la misma. Una mujer solicita un préstamo inicial de unos 3 mil taka (alrededor de 35 euros) y con ese dinero acumula reservas para una tienda rudimentaria de alimentación, o financia la compra de un telar de madera, o compra una vaca, o arrienda una parcela en un arrozal. Convierte el préstamo en beneficio, devuelve el dinero al banco con un 20 por ciento de interés y luego obtiene otro préstamo, esta vez, por ejemplo, de 5 mil taka. Con él amplía un poco más su negocio, cumple los pagos –normalmente, semanales o quincenales– y pide otro crédito mayor para construir una casa, para lo que le conceden un interés más bajo, del 8 por ciento. Al cabo del tiempo, abre una cartilla de ahorros y luego, quizá, obtiene un crédito escolar al 5 por ciento de interés para ayudar a enviar a sus hijos a la Universidad.
Ése es el caso de una mujer vestida de negro de los pies a la cabeza, llamada Jahana, cuyo sueño es que su hijo Muhammad, de 15 años, pueda llegar a ser médico. Ese sueño, inconcebible antes de que Grameen apareciera en escena, podría hacerse ahora realidad. En el pueblo hay cuatro estudiantes universitarios. Uno es el hijo de una señora llamada Rashida que ganaba 60 taka diarios (menos de un euro) antes de obtener el primero de sus préstamos de Grameen, hace cinco años; ahora, su microtienda de alimentación va viento en popa, y gana 400 taka diarios. Luego está Aulia Begum, cuya bella hija de 22 años, Roshanunina, está pasando unos días en casa descansando de sus clases de ciencias políticas en la Universidad de Dhaka. Aulia, como todas las demás mujeres con las que hablo, es totalmente analfabeta. Gracias a los préstamos de Grameen concedidos a su pequeña farmacia, y a una beca universitaria también proporcionada por el banco, su hija se ha adentrado en un terreno que su madre no podía ni imaginarse cuando nació la niña. "Me interesa especialmente la política internacional", dice Roshanunina, una joven alta, esbelta y sonriente, de unos rasgos exquisitos enmarcados –como si fuera una Virgen María– en un velo rosa que parece de satén. Para la generación de su madre, la Universidad era un concepto desconocido. Hoy, Grameen Bank reparte sus 18.000 becas por igual entre chicos y chicas. Pregunto a Roshanunina si tiene algún sueño. "Ir a estudiar al extranjero", responde con gran seguridad. "Canadá sería estupendo".
No hay unos horizontes tan amplios para las ocho mujeres mendigas con las que hablo a continuación. El programa de Grammen para los mendigos, conocido como "Préstamos de lucha", comenzó hace sólo tres años, pero cuenta ya con 80 mil beneficiarios en todo el país. En su caso, un préstamo habitual suele ascender a 1.000 taka (alrededor de 12 euros), con un interés del 0 por ciento, pagable cuando sea posible, si es que es posible alguna vez. Sabitum, que tiene 54 años, lleva diez años mendigando desde que su marido se quedó paralítico y eso no le dejó otra opción. Iba de casa en casa pidiendo arroz o trapos viejos para vestirse. Ahora, lo que hace –lo que hacen todas las mendigas que disponen de préstamos bancarios– es lo mismo pero, en vez de limitarse a pedir, vende chocolate, o plátanos, o galletas que ha comprado previamente con el dinero prestado. Las historias son terribles; la pobreza, de absoluta miseria. Mojiton, que tiene 60 años y ha dado a luz nueve hijos, todos los cuales murieron a causa de diversas enfermedades, ha logrado hace poco comprar una cabra con su préstamo y confía en empezar pronto a vender leche. Amina, de 54 años pero que parece de 74, lleva mendigando diez años desde que perdió la vista en un ojo. Vende pasteles de arroz y pitas, pero sigue mendigando, aunque me asegura que preferiría no hacerlo. Sabitum, la que mejor parada ha salido del grupo, obtuvo el préstamo hace un año y lo está devolviendo en plazos de 20 taka semanales. "Con el dinero que he ganado he comprado tres gallinas y tres patas", me cuenta, mirándome desde el suelo, sentada sobre sus talones, delgada y descalza. "Ahora vendo huevos y he dejado la mendicidad. Todavía voy de puerta en puerta, pero ahora tengo mi pequeño negocio".
Las mendigas, claramente enfermas, hablan en voz baja, a veces ronca. Pero cuando pregunto a todo el grupo si se sienten más felices y orgullosas desde que obtuvieron los préstamos de Grameen, por primera vez veo sonrisas. Asienten y murmuran su aprobación de forma unánime. En comparación con el tono apagado en el que habían respondido individualmente, es una auténtica conmoción.
Con esa referencia, la escena que presencio poco después, en una reunión de 50 "miembros" de pleno derecho de Grameen –así se denominan a sí mismas—, es tan eufórica como una final de la Copa del Mundo. Las 50 mujeres, vestidas con sus mejores saris, componen una imagen rica y colorida situadas geométricamente en unos bancos dentro de un cobertizo que sirve también de aula, con techo de chapa y estructura de madera. Han venido, como hacen todas las semanas, a reunirse con el joven director de la sucursal local de Grameen, para discutir los temas pendientes, proponer nuevos préstamos y devolver los antiguos. La persona escogida para dirigir el grupo, una mujer alta y con gafas llamada Mazeda que tiene aspecto de abogada (aunque tampoco ella sabe leer), me explica lo que ya había oído en la sede central: que las prestatarias de Grameen tienen que organizarse, como condición para el préstamo, en grupos de cinco. Cada grupo se supervisa a sí mismo, vigila que no se rompa el pacto con el banco, permite que se animen unas a otras y sirve, más o menos, como garantía de buen funcionamiento. Si una de ellas no paga una letra, no es que las demás tengan que poner el dinero, pero deja en mal lugar al grupo, y eso es algo que nadie quiere hacer, porque es una cuestión de honor. El sistema de préstamos de Grameen, que, como decía Yunus, se basa en la confianza, acaba siendo tan vinculante como el tradicional, basado en contratos legales.
Escucho historias de muchas mujeres, tan decididas como podría serlo un grupo equivalente en Europa occidental. Orgullo y dignidad es lo que muestra Mazeda cuando, al final de la reunión, se aproxima a dar al joven director de la sucursal un fajo de billetes, 500 taka: su pago de la semana. Le siguen otras que depositan el dinero en la mesa, cada cantidad meticulosamente anotada en un libro por un ayudante del director. Una de las mujeres me pregunta qué me ha parecido la reunión. Le digo que creía que venía a un pueblo sumido en la miseria absoluta, pero que lo que he visto es que, aunque no son ricas, dan la impresión de ser unas mujeres tan seguras de sí mismas, saludables y felices como cualquiera. Le digo que me han contado que, antiguamente, en Bangladesh, a las mujeres les enseñaban a mirar siempre hacia abajo y no abrir nunca la boca. Pero que aquí he visto lo que han cambiado las cosas. Cuando termino de hablar, estallan todas en una alegre ronda de aplausos.
Antes de subirme al coche para el viaje de vuelta a Dhaka, Mazeda me dice: "Por favor, déle muchos saludos a la reina Sofía. Estuvo aquí con nosotras y la recordamos con mucho cariño". (Continuará)




![]()
![]()

![]()
![]()

![]()
![]()

![]()
![]()

![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
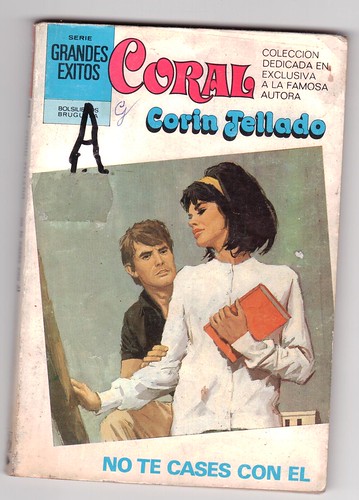

![]()
![]()

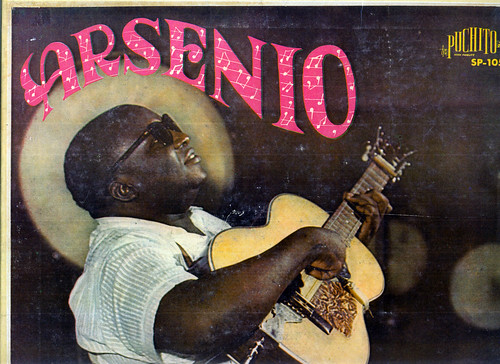





![]()
![]()


![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()



![]()
![]()



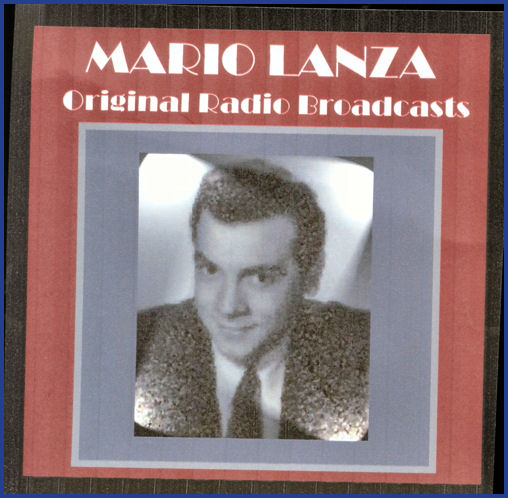


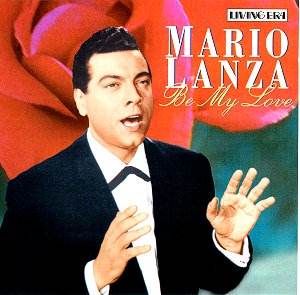
![]()
![]()